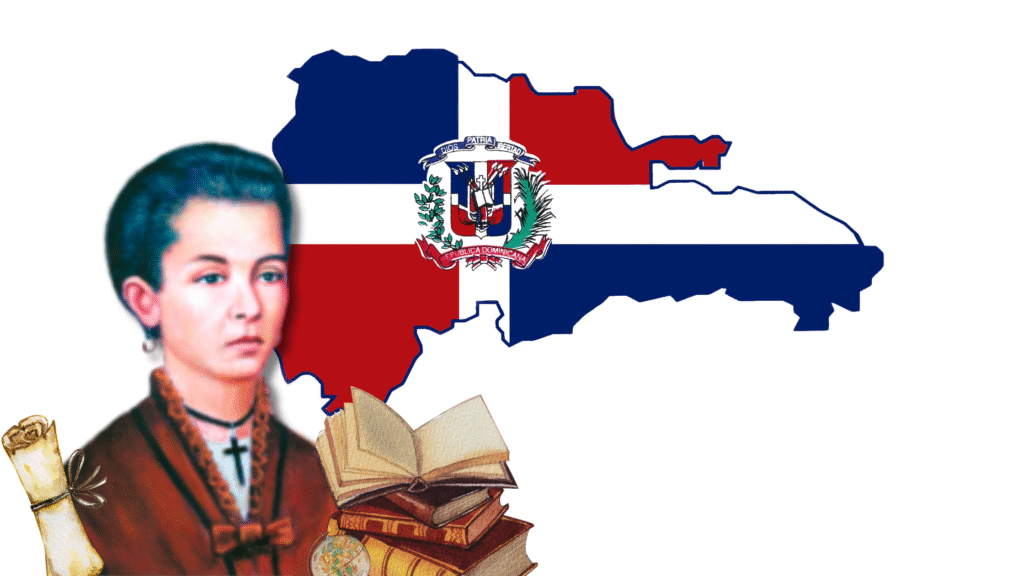 Si existe algo capaz de constituir, por sí solo, el valor literario de una obra poética, eso es el ritmo. Y es que, dado que el ritmo constituye el alma de la poesía, esta puede carecer de cualquier otro elemento, pero jamás —bajo ninguna circunstancia— del ritmo. El ritmo es valor universal. ¿Quién no ha leído en Góngora, Quevedo o, más cerca a nuestros días, en Vallejo, obras carentes de sentido, pero que, gracias a su ritmo, son consideradas obras maestras? La poesía de Salomé Ureña es, por supuesto, una poesía rebosante de sentido; pero en ella sobresale ese ritmo inconmensurable, capaz de dulcificar los más ácratas espíritus. Eso no ha sido justipreciado.
Si existe algo capaz de constituir, por sí solo, el valor literario de una obra poética, eso es el ritmo. Y es que, dado que el ritmo constituye el alma de la poesía, esta puede carecer de cualquier otro elemento, pero jamás —bajo ninguna circunstancia— del ritmo. El ritmo es valor universal. ¿Quién no ha leído en Góngora, Quevedo o, más cerca a nuestros días, en Vallejo, obras carentes de sentido, pero que, gracias a su ritmo, son consideradas obras maestras? La poesía de Salomé Ureña es, por supuesto, una poesía rebosante de sentido; pero en ella sobresale ese ritmo inconmensurable, capaz de dulcificar los más ácratas espíritus. Eso no ha sido justipreciado.
No ignoramos, por supuesto, que en múltiples ocasiones la crítica literaria ha refrendado la poesía de Salomé Ureña. Don Marcelino Menéndez y Pelayo —a quien Pedro Henríquez Ureña llamó «el sabio más verdadero»— afirmó que «para encontrar verdadera poesía en Santo Domingo hay que llegar a […] a la egregia poetisa D.ª Salomé Ureña de Henríquez (Herminia), que sostiene con firmeza en sus brazos femeniles la lira de Quintana y de Gallego, arrancando de ella robustos sones en loor de la patria y de la civilización, que no excluyen más suaves tonos para cantar deliciosamente la llegada del invierno o vaticinar sobre la cuna de su hijo primogénito».
Pero incluso cuando el gran erudito español elogia a la poetisa dominicana, su juicio nos parece poco generoso, sobre todo porque se muestra mucho más amable con poetas cuya calidad es, en cierta medida, inferior a la de Salomé.
Con el paso del tiempo, los críticos se han limitado a repetir —con igual reserva— las palabras de Menéndez y Pelayo, y siempre nos presentan a Salomé junto a otros poetas, cuando lo cierto es que, como afirma Néstor Contín Aybar, «la poesía de Salomé Ureña es única. Es cumbre altísima que se enseñorea, aislada y enhiesta, en el vasto horizonte de la literatura dominicana».
Es verdad que algunas de sus poemas—en especial los de inspiración íntima y hogareña— han sido tildados por algunos de insípidos o pueriles. Pero no es un secreto que todos los poetas, sin importar cuán elevados hayan sido sus temas, a veces descienden de su Olimpo para entonar, con palabras de flores, las sencilleces del alma. De modo que eso no constituye una mancha en el repertorio lírico de la poetisa; al contrario, resulta encantador verla descender de los espacios siderales para mostrarse humana, sencillamente humana. Es costumbre de los grandes. Recordemos que el poeta más elevado en el decir y más original de su época, el genial Luis de Góngora, fue etiquetado por la crítica como un «ángel de luz y tiniebla», debido, en parte, a que unas veces sus poemas eran elevadas saetas de fuego y, en otras, simples esculturas de barro. Y el mismísimo Rubén Darío —considerado por muchos el mayor artífice de la poesía castellana— solía escribir con el verbo más elevado, pero también con el más sencillo. La sencillez es de genios.
Dicho esto, y para pasar a cuestiones más estrictamente del ritmo, quiero referirme a uno de los adjetivos que Rubén Darío aplica a Salomé: «pindárica». La llamó pindárica. Este calificativo me parece sumamente importante, pues, como señala Quintiliano, «Píndaro es, de los nueve poetas líricos, con mucho el más grande, en virtud de su inspirada magnificencia, la belleza de sus pensamientos y figuras, la rica exuberancia de su lenguaje y materia, y su ondulante torrente de elocuencia, características que, como sostenía acertadamente Horacio, lo hacen inimitable». No creo que el nicaragüense dijera eso solo porque la dominicana solía emplear en sus poemas el estilo laudatorio del griego. Darío vio mucho más.
En lo personal, creo sinceramente que Salomé no solo es la más grande poetisa dominicana, sino también una de las voces más exquisitas de la poesía universal. Y esta no es una afirmación gratuita: puede inferirse de cualquier lectura atenta de su obra.
La rima en la poesía de Salomé Ureña
Los enemigos de la métrica tienen en común su desdén por la rima, pues alegan, entre otras cosas, que esta limita al poeta y hace artificioso el verso. Pero la poesía de Salomé viene a demostrar que tales afirmaciones —hijas bastardas de la ignorancia— están muy lejos de la verdad. La rima solo limita a quien no la domina.
Lo primero que noto en la poesía de Salomé es su perfecto dominio de la rima. Esto es importante, ya que algunos poetas, en su afán de rimar, olvidan muchas veces la esencia y la estética del verso. Lo hemos visto, por ejemplo, en Darío, en Chocano, en Lugones, y podríamos decir que, en mayor o menor medida, en casi todos los modernistas. Sin embargo, nuestra Salomé se revela como una insuperable maestra de la rima. Posee una precisión matemática al elegir las rimas, y lo más sorprendente es que, por la fluidez y naturalidad de sus versos, parece que las rimas caen ahí de forma espontánea, sin el menor esfuerzo. ¡Vaya prodigio! Cuando lo cierto es que, tras toda esa perfección, existe una delicada ingeniería. Es una maestra: y los maestros hacen que las cosas difíciles parezcan sencillas.
En Salomé Ureña nada es fruto del azar. Es exacta en la elección de las palabras. Como ejemplo, daré algunas muestras del uso frecuente que hace de la rima perfecta. Y cuando digo «rima perfecta», debo aclarar que no me refiero a la consonante conocida por todos, sino a la más elevada de esas subcategorías en que las rimas consonantes se dividen. Dichas divisiones son: rima perfecta, rima rica, rima normal, rima pobre y rima imperfecta. Para el poeta, de este conocimiento dependerá la calidad de sus rimas; para el lector, la justa apreciación del poema rimado. Salomé las domina todas. En ella la rima mantiene su altura, su nivel, su pureza. Veamos:
Levántase indignada
temblaron las legiones que en Granada
____
Osténtase en la liza
cuyos triunfos, que el tiempo inmortaliza.
____
de Agosto a los gigantes adalides
que en desiguales lides.
____
luchando con la fe del patriotismo,
dando ruda lección al despotismo.
(Diez y seis de agosto).
te labren de virtudes grandioso pedestal,
mostrando a las naciones tu título inmortal.
____
Y luego los miraste proscritos, errabundos,
y tristes y abatidos los ojos moribundos
____
Y sabes que, cual ellas, colgué de tus palmares
porque al mirar sin tregua correr tu sangre a mares.
(A la patria)
Nótese cómo coinciden las sílabas finales de estos pares de versos a partir de una letra consonante. ¡Totalmente perfectas! Son rimas perfectas. Y así podemos, poema tras poema, ver la delicadeza con que Salomé trabajaba sus versos, y aunque aparezcan algunas rimas pobres (algo sinceramente raro en Salomé) siempre habrá rimas perfectas, ricas, o cuando menos normales, para compensarlas.
Ese grado de perfección en la rima no es cosa que logren muchos poetas. Es más, podemos decir sin temor a equivocarnos que esa pureza y naturalidad que logra Salomé, manteniendo siempre la altura, no sucede ni en Darío, debido, entre otras cosas, a lo artificial (y ripiosa) que a veces resultaba la poesía del modernista.
Perfección y variedad rítmica en la poesía de Salomé
Siempre he creído que la poesía de Salomé es demasiado perfecta. Esa ha sido la razón por la que nunca, hasta ahora, me había motivado a escribir algo sobre ella: todo elogio resulta insuficiente y no puede ser comprendido a menos que se posea un conocimiento profundo de los elementos que la poetisa domina.
La perfección en la poesía de Salomé no es una invención mía. Incluso Balaguer —en mi opinión, el mayor erudito dominicano en materia de métrica, después de Pedro Henríquez Ureña— afirmó que «Salomé Ureña es tal vez la poetisa dominicana más inmediata a la perfección».
Yo elimino el tal vez. Esa perfección se hace patente, sobre todo, en el ritmo inigualable de sus versos. Pocos poetas han alcanzado un ritmo tan puro. Ese ritmo perfecto se logra gracias al dominio absoluto de los fenómenos métricos que intervienen en el verso y determinan su pureza.
Salomé nunca se equivoca en la escansión. Cada verso es una muestra de belleza y erudición. No hay en su poesía nada artificial: ninguna sinalefa forzada, ningún hiato sospechoso, ninguna diéresis detestable, ninguna sinéresis abominable. Es consciente de que —como sostienen algunos eruditos— no hay versos buenos con esas licencias. No es que no aparezca alguna, pero los casos son pocos, poquísimos.
Parece increíble, pero estas aparentes minucias son las que determinan la belleza del verso y, en consecuencia, de la estrofa y del poema. Vienen a mi memoria unas palabras de Poe: «Es innegable que cualquier grado de excelencia en la métrica debe depender completamente de la rígida atención prestada a los detalles». Es justamente esa atención rigurosa a los detalles lo que coloca a Salomé por encima de sus coterráneos y al nivel de los grandes poetas de América.
De los muchos recursos clásicos que, en mi opinión, afean el poema y que, debido a la evolución de la lengua, deberían quedar en el pasado, en Salomé solo permanece uno: el hipérbaton. Pero en ella este recurso no desluce el verso, por varias razones:
- Es una de las cualidades distintivas de su poesía, parte esencial de su estilo.
- En ella el hipérbaton no es tan brusco y enrevesado como en otros, sino que, por el contrario, es suave, claro y delicado. Miren, como ejemplo, esta comparación:
Hipérbaton en Góngora:
Las siempre desiguales
blancas primero ramas, después rojas.
(Soledad segunda)
Hipérbaton en Salomé:
Ya de la patria esfera
los horizontes dilatarse miro.
(Luz I)
Sabemos que el hipérbaton se usaba para lograr determinada rima y alcanzar determinado ritmo, pero algunos lo complicaron demasiado; Salomé logra lo mismo de forma fluida y transparente, sin que sea necesario ser un hermeneuta para descifrarlo.
Otro aspecto notable en los versos de Salomé es la variedad de ritmos. No se limita al tradicional octosílabo y al soberbio endecasílabo, versos constantes en la poesía castellana, sino que, aparte de estos, recurre a metros como el pentasílabo, el heptasílabo, el decasílabo, y el alejandrino.
Cuando usa versos compuestos, aparte del alejandrino que siempre es isométrico, apela todo el tiempo a la isometría de los hemistiquios, ¡y de qué manera! Veamos un ejemplo:
¿Por qué te asustas, (5) ave sencilla? (5)
¿Por qué tus ojos (5) fijas en mí? (4+1)
Yo no pretendo, (5) pobre avecilla, (5)
llevar tu nido (5) lejos de aquí. (4+1)
Aquí, en el hueco (5) de piedra dura, (5)
tranquila y sola (5) te vi al pasar, (4+1)
y traigo flores (5) de la llanura (5)
para que adornes (5) tu libre hogar. (4+1)
Pero me miras (5) y te estremeces, (5)
y el ala bates (5) con inquietud, (4+1)
y te adelantas, (5) resuelta, a veces, (5)
con amorosa (5) solicitud. (4+1)
Porque no sabes (5) hasta qué grado (5)
yo la inocencia (5) sé respetar, (4+1)
que es, para el (5) alma tierna, sagrado (5)
de tus amores (5) el libre hogar. (4+1)
¡Pobre avecilla! (5) Vuelve a tu nido (5)
mientras del prado (5) me alejo yo; (4+1)
en él mi mano (5) lecho mullido (5)
de hojas y flores (5) te preparó. (4+1)
Mas si tu tierna (5) prole futura (5)
en duro lecho (5) miro al pasar, (4+1)
con flores y hojas (5) de la llanura (5)
deja que adorne (5) tu libre hogar. (4+1)
Aquí cada decasílabo está compuesto por dos hemistiquios pentasílabos isométricos. No es ya el decasílabo sorjuanino (dactílico esdrújulo) con acentos en la primera, sexta y novena sílabas; tampoco es ya el famoso dactílico simple de los himnos, con acentos rítmicos en tercera, sexta y novena sílabas, sino que recurre el decasílabo compuesto mixto, a veces arcaico (1-4-7-9), a veces trocaico (2-4-7-9).
Vemos aquí, además, que en la cesura jamás se encuentran dos vocales; es decir, cuando el primer hemistiquio termina en vocal, el segundo empieza en consonante, y a este solo le es dado empezar en vocal cuando el primero termina en consonante. Esto es, supongo, porque la poetisa sabía, gracias a su perfecto dominio de la Métrica, la fonética y la fonología del verso, que mediante el encuentro de dos vocales, pese a la cesura que impide la sinalefa, un hemistiquio le roba al otro media sílaba, ¡media sílaba! Así de precisa era Salomé.
Variedad estrófica en la poesía de Salomé
Algo más viene a enriquecer el ritmo en la poesía de Salomé: la variedad estrófica. Salomé Ureña no es poeta de un solo tipo de estrofa. Es claro que muestra predilección por esas en que se combinan heptasílabos y endecasílabos (lira, sexta lira, y, por supuesto, silva estrófica), ritmos que, por divinos, han sido ensayados por casi todos los grandes poetas de nuestra lengua y de la italiana, de donde provienen. Pero también podemos verla emplear moldes como el serventesio alejandrino, con la siguiente particularidad: todos los versos pares son agudos, por tanto, según las reglas de compensación silábica una. Los números que se ven a continuación indican el número de sílaba de cada hemistiquio. Veamos:
Desgarra, Patria mía, (7) el manto que vilmente, (7)
sobre tus hombros puso (7) la bárbara crueldad; (6+1)
levanta ya del polvo (7) la ensangrentada frente, (7)
y entona el himno santo (7) de unión y libertad. (6+1)
Levántate a ceñirte (7) la púrpura de gloria (7)
¡oh tú, la predilecta (7) del mundo de Colón! (6+1)
Tu rango soberano (7) dispútale a la historia, (7)
demándale a la fama (7) tu lauro y tu blasón. (6+1)
(Del poema «A la patria»). Las estructuras se mantienen en todo el texto.
También nos encontramos con el agradable romance, esta vez compuesto de cuartetas imperfectas o redondelas. Es decir, cada estrofa por separado es una redondela, pero juntas son un romance, debido a que las rimas en los versos pares es siempre la misma. Veamos:
Nuestro dulce primogénito,
que sabe sentir y amar,
con tu recuerdo perenne
viene mi pena a aumentar.
Fijo en ti su pensamiento,
no te abandona jamás:
sueña contigo y, despierto,
habla de ti nada más.
Anoche, cuando, de hinojos,
con su voz angelical
dijo las santas palabras
de su oración nocturnal;
cuando allí junto a su lecho
senteme amante a velar,
esperando que sus ojos
viniese el sueño a cerrar,
incorporándose inquieto,
cual presa de intenso afán,
con ese acento que al labio
las penas tan sólo dan,
exclamó como inspirado:
«¡Tú no te acuerdas, mamá?
El sol ¡qué bonito era
cuando estaba aquí papá!».
También está presente en quinteto decasílabo (su variante preferida), con los versos 2 y 6 agudos:
Aquí, a la sombra tranquila y pura
con que nos brinda grato el hogar,
oye el acento de la ternura
que en tus oídos blanda murmura
la dulce nota de mi cantar.
El clásico serventesio endecasílabo:
Torna a morir el sol. Así pasando
van de tu ausencia los terribles días,
en mi semblante pálido marcando
la huella de profundas agonías.
No se podía quedar la famosa cuarteta:
¿Por qué te asustas, ave sencilla?
¿Por qué tus ojos fijas en mí?
Yo no pretendo, pobre avecilla,
llevar tu nido lejos de aquí.
Esta composición es ya un himno entre los dominicanos. Varias generaciones al pasar por las aulas debieron declamarla.
Y de esas estrofas liradas, tenemos esta variante del sexteto-lira, combinación de dos heptasílabos y cuatro endecasílabos, de rima aBbCAC:
Tendida muellemente
sobre su lecho de flotante espuma,
sin ver la densa bruma
que el cielo de sus glorias envolvía,
Quisqueya, en abandono, indiferente,
al rumor de sus olas se adormía.
La sexta-lira, per se, utilizada por Fray Luis de León en sus traducciones de Horacio:
Te vas, y el alma dejas
sumida en amargura, solitaria,
y mis ardientes quejas,
y la tímida voz de mi plegaria,
indiferente y frío
desoyes ¡ay! para tormento mío.
Y también tenemos aquí el sexteto agudo:
Hay un ser apacible y misterioso
que en mis horas de lánguido reposo
me viene a visitar;
yo le cuento mis penas interiores,
porque siempre, calmando mis dolores,
mitiga mi penar.
Como vemos, le estructura de este sexteto es AAbCCb, diferente a la del becqueriano que es ABcACc. Cito solo una estrofa, pero la estructura es la misma en todo el poema.
Hay, por ejemplo, una composición de extraña estructura. Nunca antes vimos algo igual. Se trata de la que lleva por título «Sueños». Cito una estrofa:
En horas gratas, cuando serena
reposa el alma libre de afán,
y el aura amena
pasa, de agrestes rumores llena,
y es todo calma, todo solaz.
Es una especie de lira, pero con las siguientes particularidades:
- Los versos 1, 2, 4 y 5 son decasílabos
- El verso 3 es pentasílabo
- El verso 1 rima con el 3 y el 4
- El verso 2 rima con el 4
- Los versos 2 y 5 tienen rima asonante oxítona
Y así en cada estrofa.
Con estos ejemplos, queda más que demostrada la genialidad de Salomé Ureña. Y eso que aquí solo hablo de los ritmos y estrofas presentes en esta selección, pero es obvio que existen mucho más en otras composiciones. En su poema «Anacaona», por ejemplo, Salomé emplea múltiples metros, asunto en que solo se le parece un poco Félix María del Monte en «Las vírgenes de Galindo», y mucho tiempo después, aunque no tanto, Pedro Mir en «Hay país en el mundo».
Queda evidenciado que Salomé Ureña no se limita a repetir modelos antiguos, sino que los modifica, a veces los mejora, y hasta crea nuevos; aptitud propia de los grandes creadores. Queda evidenciado, además, que tal vez no sea superior a esas grandes voces de la poesía universal que todos conocemos, pero podemos decir con toda certeza, que al menos está al nivel. Su poesía es derroche de ingenio, don natural, gracia divina y ejemplo de calidad.
Nadie como ella se revela obsesionado con la perfección de la técnica y el estilo, cualidad que muy probablemente hace de ella la primera gran estilista de América. ¡Qué perfección! ¡Qué fineza! ¡Qué precisión en el fondo y en la forma! ¡Qué concierto de ritmos inigualables! Ella es, sin dudas, insuperable. Por eso estoy convencido de que Salomé Ureña debe ser contada entre los grandes poetas de nuestra lengua, porque en nada es inferior a otros.
Escrito por Miguel Contreras, poeta dominicano.
